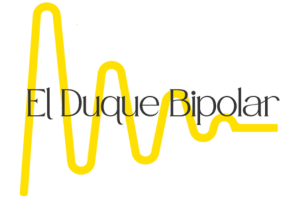“Sin
el apoyo de la biología, las ideas de las humanidades son pura literatura
fantástica”.
Dada
de una conversación que tuve ayer, que coincidió con la culminación mi lectura
del libro “Consiliencia: La Unidad del Conocimiento” de EO Wilson [1, 2], no puedo evitar sacar
conclusiones políticas del mismo. Y es que en este camino que emprendí y que
repetidamente he llamado en este blog “Biologización de las Humanidades” es
imposible no sacar consecuencias políticas, que en mi opinión son de centro
derecha, con la cual me identifico yo, y que curiosamente tiene derivaciones en
cuanto a posturas de religiosas ateas o más exactamente agnóstico-fuertes como
nos lo enseño Richard Dawkins en su excelente libro “El espejismo de dios” [3, 4]. En pocas palabras soy
una persona de centro derecha, atea y libertaria. Pero en este post nos vamos a
concentrar en las consecuencias políticas de la Consiliencia de Wilson.
En su segundo capítulo, que trata de la ilustración, nos muestra cómo, el también llamado siglo de las luces (finales el siglo XVII y XVIII), culminó estrepitosamente con el fracaso de la revolución francesa, que se concentró entre 1789 y 1799. La idea de esta última en principio era buena pues pretendía poner en práctica los avances de científicos como Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1596-1650), Isaac Newton (1643-1727), etc. al mejoramiento de las condiciones sociales de las personas. Pero de filósofos como Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) y de otros surgió el ala de extrema izquierda de la revolución francesa. De hecho, durante la misma se originaron los términos derecha e izquierda cuando en 1789 durante la convención constituyente aquellos que estaban a favor del rey, la nobleza, el clero, etc., se hicieron a la derecha del presidente de dicha a asamblea y los de la postura contraria se hicieron a la izquierda. Rousseau también fue uno de los primeros en utilizar el término burgués en las sociedades donde estos últimos proliferaban, caracterizadas por el interés propio y la independencia que, supuestamente, conducían a la desigualdad. También propugnó por un estado centralizado fuerte en el cual el bien común debía prevalecer sobre el individual y que, dado este acuerdo, el mismo debería ser impuesto por la fuerza si fuera necesario. No es de sorprenderse que de Juan Jacobo Rousseau se inspiraran los Jacobinos para establecer su régimen del terror, protagonizado por Robespierre, entre los años 1793 y 1794 durante el cual muchos “enemigos” de los Jacobinos, entre ellos los moderados Girondinos, fueron ejecutados por miles en la guillotina. La revolución francesa terminó con los reinados de Napoleón entre 1799 y 1814. Pero para mí es claro que Rousseau fue una uno de los primeros socialistas extraoficialmente antecediendo a Marx (1818-1883).
¿Pero porqué fracasó la revolución francesa? ¿Por qué sí pudo la revolución norteamericana establecer una democracia estable? De acuerdo a la politóloga y candidata presidencial guatemalteca Gloria Álvarez en su libro “El engaño populista” [5], el cual fue resumido en este blog [6], la primera estuvo obsesionada con la igualdad material y la supremacía de la sociedad mientras que la norteamericana tuvo ideas anglosajonas donde se le daba más preponderancia a la iniciativa individual. Si bien antes de la Revolución Francesa había unas inequidades espantosas, fue su obsesión igualitarista la semilla de su violento fracaso. Fue de pronto el primer ejemplo en el cual se demuestra que una sociedad no puede ser igualitaria y libre a la vez pues dado esto último cada persona va a ser cosas diferentes con sus recursos y talentos, por lo cual, después de un tiempo los diferentes individuos van tener una solvencia económica diferente.
Esto sin contar con el hecho de que venimos con
“diferencias de fábrica” lo cual fue ampliamente ilustrado en la crítica que
hace el erudito de Harvard, Steven Pinker, en
contra de la noción de la tabula rasa [7-9] según
la cual los humanos, como si no fuéramos un animal más, venimos al mundo
sin instintitos y con una la mente que se asemeja a un pizarrón en blanco en el
cual la cultura es la única que “prescribe” como es nuestro comportamiento, desconociendo por completo la naturaleza humana. Al contrario del modelo
interaccionista entre genética y ambiente (cultura) que la mayoría de
académicos serios siguen a la hora de explicar el comportamiento humano, la
noción de la tabula rasa es la preferida por las personas de izquierda pues si
por ejemplo se hace una simulación computarizada de una sociedad y todos los
participantes parten de ceros, al final de la misma, tendrán niveles parecidos en cuanto a bienes materiales y demás. Es claro que la distribución de la
riqueza en el mundo no tiene la más mínima presentación y se debe
fortalecer la clase media. Pero de ahí a tratar de erigir regímenes de extrema
izquierda hay mucho trecho, pues en estos últimos, y dado lo discutido en este
párrafo, toca imponer la igualdad por la fuerza, anulándose las libertades y
llegando a estado totalitarios como lo es en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero
todo esto tiene su raíz en la pobreza que agobia a nuestros países, la cual es
atribuida por Gloria Álvarez [5, 6] al hecho de que nuestras independencias se inspiraron en la violenta y
“proto-socialista” revolución francesa, mientras que la emancipación de Estados
Unidos se basó en las citadas ideas anglosajonas en las cuales se cree en la
capacidad de los individuos para salir adelante por medio de emprendimientos
privados, que al fin y al cabo son los que producen la riqueza de un país, pues
el estado lo que único que hace, algunas veces mal y otros veces mal, es
gastarse la plata de los contribuyentes. por lo cual conviene que sea pequeño y
se limite a servir como árbitro y defensor de los derechos de los más
vulnerables, sin llegar a crecer a dimensiones gigantescas como sucede en los
regímenes de izquierda, pues como dice uno de los lemas de un centro de
pensamiento de economía liberal:
“Estado limitado, oportunidades
ilimitadas”
Pero no hay que desconocer el logro principal de la revolución francesa pues el 26 de agosto de 1789 su Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de dicha revolución; misma que tiene un valor universal, y constituyó la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. Pero el error de dicha revolución estuvo en que se tomó demasiado en serio el segundo término de su lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.
Como reacción a la revolución francesa y al racionalismo de la ilustración que la precedió, surgió el romanticismo que en pocas palabras es una reacción sentimental en contra de lo racional y del clasicismo que yo relaciono con el renacimiento y este a su vez con la Grecia clásica. El romanticismo rompe con todo esto tanto que vuelve a la Edad Media. Le da importancia a lo diferente sobre lo uniforme por lo cual es nacionalista. El termino Romanticismo podría ser por lo sentimental, pero se relaciona más porque sus obras son hechas en lenguas vernáculas romances en oposición al clasicismo que se expresa en latín y griego. Se ponen de moda los neos, como el neogótico, por ejemplo. Se reconstruyen o terminan edificios de la Edad Media. Se mezcla prosa con verso para trasgredir lo clásico. El romanticismo es una reacción sentimental, subjetiva y hasta mística. Se pone el yo por encima de todo y se dice que el ser humano tiene un espíritu que va más allá de lo comprensible por la ciencia. En lo filosófico se trata reincorporar lo metafísico al discurso filosófico.
Deja
entre ver EO Wilson en su capítulo de la ilustración, que el romanticismo
habría dado origen, de forma indirecta al modernismo, siendo este una respuesta
al primero, que surgió durante finales del siglo XIX y principios
del XX como un transgredir propugnando por la novedad en todas sus expresiones.
Más comúnmente, especialmente en Occidente, se ve como una tendencia de
pensamiento socialmente progresivo que reafirma el poder de los seres humanos
para crear, mejorar y remodelar su entorno con la ayuda de la experimentación
práctica, el conocimiento científico o la tecnología. Entonces fue una
respuesta “científica” al romanticismo. Y es que EO Wilson en su Consiliencia [1, 2] da a entender que cuando un movimiento racional como
la ilustración tiene su final, viene una reacción de tipo emocional como el
romanticismo y después se vuelve a lo racional-científico como es el caso del
modernismo, al cual pertenece por ejemplo el psicoanálisis, entre otros
paradigmas.
Como reacción al modernismo surgió el posmodernismo, termino inicialmente utilizado por Lyotard en 1979, declarando que su movimiento predecesor (el modernismo) había fracasado. En pocas palabras el posmodernismo aboga por que no hay realidad objetiva y que todo es relativo. De ahí se deriva que todas las formas de pensar, culturas, posturas, etc., son válidas por el solo hecho de existir, pues al no haber realidad alcanzable y propugnar por relatividad total, no hay paradigmas que sean mejores que otros y todo debe ser aceptado. Ahí está el origen del “lenguaje inclusivo” (por ejemplo, los libros y libras de Nicolas Maduro) tan en boga por las personas de izquierda. Al no haber realidad objetiva, cualquier cosa que un autor escriba, no tiene relación con la realidad y por lo tanto se puede hacer casi que cualquier interpretación a los textos, haciéndose análisis literarios bizarros dentro de lo conocido como deconstructivismo (todo texto puede ser disectado al antojo del analista, y resultante análisis puede ser vuelto a analizar por otro de forma caprichosa y por otro analista y así ad infinitum) paradigma iniciado por Derrida y, como ya se intuye, pertenece al posmodernismo. Este último movimiento, que subsiste hasta nuestros días, al no reconocer que hay realidad objetiva es anticientífico, y al manejar un relativismo absoluto, valga la contradicción en los términos, deja sin piso firme la cimentación de una ética y moral universal basada en la naturaleza humana aduciendo que cada sociedad construye las suyas propias, y que estas éticas y morales “locales” generalmente sirven para que las clases dominantes para opriman a las demás. Según EO Wilson [1, 2] la única utilidad del posmodernismo es para que los científicos, que sí buscan verdades objetivas, tengan la guardia arriba ante este pernicioso enemigo.
Pero, aunque hay diferencias entre los movimientos, las humanidades en general tienden a ser de izquierda, pues sus intelectuales tradicionales aducen que la cultura es un ente con vida propia que se ha desbordado de cualquier límite y no reconocen que la misma es un producto del lenguaje, y por tanto tampoco aceptan que está constreñida y originada por nuestra naturaleza humana. Así, de una manera antropocéntrica, ponen al ser humano como algo superior o al menos aparte de los demás animales, lo cual no está soportado por la teoría de evolución por selección natural Darwiniana, quedando de esta forma estos intelectuales libres para hacer las aseveraciones más disparatadas sobre los humanos. Y una cultura ilimitada necesita de cerebros que sean igualmente infinitamente maleables y libres también de constreñimientos naturales, por lo cual volvemos otra vez a la errada concepción de la tabula rasa, sobre la cual ya se habló acá en el sentido de que se acomoda muy bien a la agenda de izquierda. Además, las humanidades quieren seguir inventando teorías sobre a la humanidad a partir del aire o soportadas en otras ideas igual o más etéreas, sin tener en cuenta los hallazgos fácticos de las ciencias duras. Esta práctica estuvo bien para los antiguos griegos quienes tuvieron que imaginárselo todo de la nada, y sí que lo hicieron muy bien. Pero este proceder no se puede continuar en la actualidad en vista de los muchos conceptos existentes sobre la naturaleza humana.
Al ser
etéreas y al desconocer la naturaleza humana, las humanidades tradicionales han
sido más afectadas por el llamado “Marxismo Cultural” el cual lo inició Antonio
Gramsci, fundador del partido comunista italiano, hacia 1920. Su idea fue que
una revolución como la bolchevique que en 1917 reemplazo, de forma violenta, a
la dinastía zarista de los Romanov por un gobierno socialista en Rusia, nunca se iba a
lograr otra vez, por lo cual la expansión del socialismo debería darse por vía
cultural y se apostó por empezar a establecer una hegemonía en las humanidades
y artes, lo que generalmente se conoce como “cultura” en contraposición a la
ciencia, que por su caracteres autocorrectivo, no pude ser víctima del
pernicioso y ya nombrado Marxismo Cultural. Entonces las humanidades, que por su
carácter antropocentrista, antinaturalista y dado que su condición etérea las
hace más permeables al nombrado Marxismo cultural, son anticientíficas y
tienden a ser de izquierda.
Pero esto una situación que probablemente trató de ser solucionada por primera vez durante la ilustración (que es diferente a la revolución francesa) y que EO Wilson a propendido por solucionar desde su libro de Sociobiología de 1975 [10] y en su nuevo prefacio del 2000 [11] y que es elocuente en el su ya muy nombrado libro Consiliencia de 1998 [1, 2], del cual solo se está elucubrando aquí a partir de su capítulo de la ilustración. Pero hoy por hoy esta brecha entre la biología y las humanidades ya se ha empezado a cerrar dentro del proceso que yo llamo, repito, “Biologización de las Humanidades” [12]. Como ya se ha dicho antes, la idea es que, en una cadena de causa efecto, de las matemáticas, surge como propiedad emergente la física, de esta la química, de ahí la biología y ahí podemos dar el salto a las ciencias sociales y de ahí a las humanidades y al arte [13]. La Psicología Evolucionista es uno de esos puentes que unen la biología con las humanidades en sentido amplio. Dentro de la PE es autor clave el ya nombrado Steven Pinker con su aclamado libro “Como Funciona la Mente” [14, 15] pero fue oficialmente iniciada por libro “La Mente Adaptada” [16] editado por Jerome Barkow, Leda Cosmides y John Tooby de la Universidad de California en Santa Barbara. Incluso hay investigadores que, a diferencia del chiste que es el deconstructivismo, están haciendo análisis literarios estadísticos, y por lo tanto serios, con herramientas como la nombrada Psicología Evolucionista (Evolución Darwiniana + Psicología Evolucionista) como Joseph Carroll de la Universidad of Missouri [17]. Y eso es lo que necesitamos, según EO Wilson; convertir más humanistas en científicos.
En el párrafo anterior hablé de “Humanidades en Sentido Amplio” porque para mí antes de leer la Consiliencia de EO Wilson, no había distinción entre Humanidades y Ciencias Sociales. Pero ahora entiendo un poco más y sé que estas últimas incluyen casi a la sociología, antropología cultural, economía y política. Pues resulta que dichas ciencias, también tienden a ser de izquierda y de la misma forma se han quedado atrás del vertiginoso progreso de las ciencias duras. Lo último, que también incluye a las humanidades y que explica el histórico éxito de las ciencias duras occidentales sobre las antiguas orientales, es el reduccionismo. Esta práctica, que consiste en dividir un sistema en sus componentes es una herramienta esencial para la ciencia. El reduccionismo es muy criticado por los humanistas anticientíficos. Pero hay que diferenciar entre reduccionismo bueno y codicioso. Este último es expuesto por el aclamado filósofo Daniel Dennett en su libro “La peligrosa idea de Darwin” [18] y que trataría, de un solo salto al precipicio de reducir por ejemplo a una persona a sus moléculas constituyentes. Este no es correcto. El buen reduccionismo sería reducir a una persona a sus diferentes sistemas, como el cardiopulmonar, reducir este a sus órganos como el corazón y los pulmones, estos es sus tejidos constituyentes, de ahí podemos pasar a analizar sus células, de estas sus organelas, y ahí si podríamos dar el paso a las moléculas. Esto sería parte del proceso. Otros científicos tratan de sintetizar, es decir proponer modelos que integren diferentes componentes en sistemas más complejos procurando que se parezcan lo que más se pueda a los de la vida real. Esta práctica de buen reduccionismo (paso a paso) y síntesis es parte integral de la ciencia, por lo cual las críticas anticientíficas al reduccionismo no están justificadas.
Pues resulta que por
ejemplo la sociología se quedó en analizar la sociedad y generalmente no hace
reduccionismo para analizar el individuo, como lo haría la psicología, por
ejemplo. Esto tiene al menos dos consecuencias. Al privarse de la herramienta
del reduccionismo, la sociología se ha “perdido” la vertiginosa revolución
científica que ha tenido lugar en las ciencias duras, quedándose en niveles
históricos comparables a las de las ciencias biológicas de finales del siglo
XIX. Es como si la teoría de evolución por selección natural se hubiera quedado
en el “Origen de las Especies” de Darwin (1859) y no hubiera surgido el neodarwinismo
o síntesis evolutiva que se construyó entre 1930-1950 [19] y tantos desarrollos posteriores que se han dado gracias a reducir procesos evolucionistas al nivel de biología molecular, por ejemplo. De esta forma la sociología todavía no hace forma
integral de la cadena causa efecto que lleva de las matemáticas a las
humanidades, quedando rezagada, aunque ya hay sociólogos que aplican métodos
estadísticos y otros que ya están empezando a echar mano de las herramientas
que proporcionan las ciencias naturales. La otra consecuencia de no reducir la
sociedad al individuo, como ocurre con la sociología tradicional, repito, es
que se le da mucha más importancia a la primera (sociedad) que a los individuos, y esto es una clara señal de que la sociología tiende a ser socialista
de acuerdo a lo que se expuso con anterioridad en este post.
Otra rama de las ciencias sociales que se queda corta en cuanto a su cimentación en ciencias naturales, y aunque ha avanzado mucho más que la sociología, es la economía. En este campo se construyen modelos de economías ideales que poco tienen en cuenta la finitud de los recursos naturales, lo cual está llevando a que la humanidad mate a la biósfera del planeta y por lo tanto se esté suicidando. Pero hay esperanzas pues ya hay economistas que tienen en cuenta su contraparte biológica que es la ecología. Otro componente de las ciencias sociales que se beneficiaría mucho de las ciencias naturales es la política, que, al menos en teoría es la aplicación (moral) de la teoría ética en el poder. Probablemente si la política tuviera en cuenta de forma consciente tendencias innatas del ser humano como el tribalismo (grupo al que yo pertenezco vs otros grupos) y las diferentes formas de altruismo, nepotismo, etc., se podría construir una ética que no sería tan difícil de llevar a la práctica al contrario de lo que hacen los políticos de la vida real en forma de comportamientos inmorales, especialmente en nuestros países. Pero la ampliación de este párrafo da para un post aparte, de varios que seguirán a partir de las ideas de la Consiliencia de EO Wilson, libro que ya leí pero que apenas estoy empezando a digerir con este post.
Como conclusiones podríamos decir que, aunque la mayoría de académicos e intelectuales son de izquierda, los científicos y en especial aquellos de ramas aplicadas como los profesionales de la salud en el caso de la biología y los ingenieros en el caso de las matemáticas, tienden a ser menos izquierdistas que los humanistas. Por lo tanto, yo veo una clara relación entre pertenecer a las ciencias duras (matemáticas, física, química y biología), ser ateo y ser de centro de derecha. O de pronto será porque yo soy así y entonces todo este escrito, es una interpretación que yo hago de EO Wilson para sentirme apoyado en mi forma de pensar. Aunque no creo que del todo sea así.
Espero te haya gustado este post. Si es así, invítamea un cafecito.
Referencias Bibliográficas:
1.
Wilson EO. 1999. Consilience: The Unity of Knowledge. Vintage Books.
2. Wilson EO. 1999. Consilience la Unidad Del
Conocimiento. Galaxia Gutenberg.
3.
Dawkins R. 2008. The God Delusion. New York, EUA. Houghton Mifflin Harcourt.
4. Dawkins R. 2012. El espejismo de Dios.
Espasa.
5. Kaiser A, Álvarez-Cross G. 2016. El engaño
populista: Por qué se arruinan nuestros países y como rescatarlos. Ariel
México.
6. Duque-Osorio JF. 2020. “El Engaño Populista”
de Izquierda: Un Resumen Aclamatorio del libro Axel Kaiser y Gloria Álvarez.
Puente Atlo del Vergel, Ibagué, Tolima-Colombia. Blog “El Duque
Bipolar”. Disponible en: https://bit.ly/EDBJFDEnganoPopulista. Consultado el 17-Ago-2022.
7. Duque-Osorio JF. 2014. Crítica a la Tesis de
la “Tabula Rasa” y a la Negación de la Naturaleza Humana: Una
Opinión. Innovación y Ciencia (ACAC) 21(2): 14-20. Disponible en: https://bit.ly/EDBJFDCriticaTabulaRasa. Consultado el 26-Nov-2022.
8. Pinker S. 2003. La Tabla Rasa: La Negación
Moderna de la Naturaleza Humana. Paidos Iberica
Ediciones S A.
9.
Pinker S. 2003. The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. Penguin
Publishing Group.
10.
Wilson EO. 1975. Sociobiology: The New Synthesis. 1 ed. Cambridge (MA)-USA.
Harvard University Press.
11.
Wilson EO. 2000. Sociobiology: The New Synthesis. Belknap Press of Harvard
University Press.
12. Duque-Osorio JF. 2022. Introducción a la
Sociobiología de EO Wilson: ¿La Biologización de las Humanidades? Puente Alto
del Vergel, Ibagué, Tolima-Colombia. Blog “El Duque Bipolar”.
Disponible en: https://elduquebipolar.com/introduccion-a-la-sociobiologia-de-eo-wilson-la-biologizacion-de-las-humanidades/. Consultado el 28-Jun-2022.
13. Carroll J. 2016. Introduction. En: Carroll
J, McAdams DP, Wilson EO, editores. Darwin’s Bridge:
Uniting the Humanities and Sciences. New York, USA. Oxford University Press. p.xix-xlvi.
14. Pinker S. 2008. Cómo funciona la mente.
Ediciones Destino, S.A.
15. Pinker S. 2009. How
the Mind Works. W. W. Norton.
16.
Barkow JH, Cosmides L, Tooby J. 1995. The Adapted Mind: Evolutionary Psychology
and the Generation of Culture. Oxford University Press.
17.
Carroll J. 2015. Literature and Evolutionary Psychology. En: Buss DM, editor.
The Handbook of Evolutionary Psychologyp.931-952. Disponible en: https://doi.org/10.1002/9780470939376.ch33
| Full text draft available in: https://www.researchgate.net/publication/308586881_Literature_and_Evolutionary_Psychology.
Consultado el 02-Jul-2022.
18.
Dennett DC. 2014. Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life.
Simon & Schuster.
19. Huxley J, Pigliucci M, Müller GB. 2010. Evolution: The Modern Synthesis: The Definitive Edition. Mit Press.